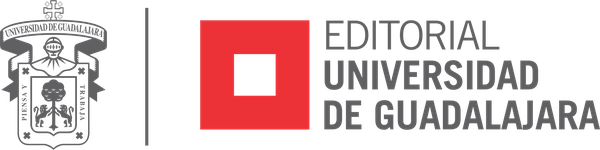#LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 18
#LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 18
- Paradoja | Jeremy Uribe Cisneros
- La era de los murciélagos y su decálogo | Joel Anaya Padilla
- Réquiem | José Luis Coyotl Mixcoatl
- Máscara el rostro, máscara la sonrisa | José Luis Rosario Pelayo
- El guardabesos | Juan Peligro
Paradoja
Jeremy Uribe Cisneros | México
El 16 de julio de 2020, Pan, mi compañera perruna, exploraba todos los espacios del nuevo lugar al que acabábamos de llegar. Me miraba con incertidumbre, pero al meter al departamento las dos bolsas negras en las que cabía nuestro hogar, comenzó a estar menos inquieta. Tal vez ya olía que habitaríamos ese espacio.
Para algunos la cuarentena comenzó hace más de un par de meses. Para mí, vivir bajo la dictadura del miedo fue un tipo de reclusión. La casa donde nacemos debería ser un lugar amplio y reconfortante. No obstante, para quienes crecimos en familias disfuncionales, este núcleo tiene connotaciones ambivalentes. No necesitamos una peste para hacer del caos la normalidad. La crisis sanitaria vino a agravar ese otro virus cultural.
Cuando elegí irme de casa tenía catorce años, pero hasta mis veinticuatro años y una pandemia logré hacerlo. Sabía que el mundo en el que vivía se encontraba en un contexto histórico que sólo se había visto en películas de ciencia ficción y en los libros de historia. Pensar en irme a vivir a otro sitio con las complicaciones económicas que se avecinaban a nivel global, como consecuencia de las medidas sanitarias para controlar al SAR-Cov-2, me generaban angustia. ¿Lograríamos sobrevivir fuera de la estabilidad económica que me proporcionaban mis padres? Esa era una respuesta contingente, al igual que el paradero de muchísimos habitantes de México tras el arribo del virus, pero en nuestra condición permanecer en esa casa ya hacía peligrar nuestras vidas.
No me arrepiento de habernos mudado a mitad del comienzo de la amenaza biológica que evidenció la desigualdad social y las necesidades particulares de cada país. Algunas personas de América Latina no podemos sólo pensar en las consecuencias de ser portador del covid-19, o en la muerte de los rituales tras la inmediatez de la tecnología agudizada con la pandemia, como lo menciona el filósofo Byung-Chul Han; eso es para los primermundistas y para los que aquí poseen ese estilo de vida, no para los que tienen que compartir un solo dispositivo digital o, peor, no tienen ninguno.
Antes del virus, ya sobrevivíamos al hambre, a la escasez del agua, al capital, al crimen organizado, a la violencia y al feminicida. Si bien es cierto que algunos hemos modificado nuestros hábitos con nuestra corporalidad para evitar la propagación del virus, hoy más que nunca está vigente la creencia en el misticismo conspiranóico ligado a cualquier catástrofe. Es mi historia la que se sobrepone a la epidemia, al contexto distópico enunciado en cada estadística y a cada imagen de los medios de comunicación y las fake news. Al igual que en Mad Max, recorrer las calles solitarias en compañía de un perro fue el momento en el que obtuve mi libertad.
La era de los murciélagos y su decálogo
Joel Anaya Padilla | México
A nosotros los taciturnos se nos ha bautizado con fama poco envidiable. Hemos resistido, como murciélagos, inadaptados a una humanidad que aplaude la extroversión tanto como desprecia a los introvertidos. No nos extinguimos, al contrario, fuimos aprendiendo a tolerar la luz y el ruido, camuflar los días en noches, forjar la sangre para nuestra supuesta debilidad; convivir para sobrevivir, soportar para aportar; en fin, disfrazarnos para ustedes: ¿ahora ustedes podrán disfrazarse de nosotros?
El arma del introvertido siempre ha sido la pasión por el silencio, el aislamiento, el ensimismamiento, el mutismo, el desprecio por el calor humano. Lo que fue endeble, ahora robusto; otrora enfermedad, salud. Somos los inmunes de pandemia, los que dormían y no danzaban, el imperio primitivamente escondido, los defectuosos, los que ascienden pensamientos mientras tropiezan con cualquier piedra humana.
La pandemia es un regalo de murciélagos para murciélagos. La nueva era es para los que viven y duermen al revés; sin interrupción, fundidos de fondo, aterciopelados de imaginación. Los eremitas, los que apostaban por máscaras desde antes, adoradores de la distancia y del eco, los descorazonados que no comprenden bien el problema.
El virus de la Nueva Corona visibilizó a los que vuelan sin espacio, a los que no necesitan ojos para ver. Esta nueva era es la inversión de los reinos, extrovertidos e introvertidos, para su futuro equilibrio, porque era necesario un reajuste, una justicia de raro Dios para el insondable valor de los solitarios. Derrocada la extroversión cae ahora de nuestros cielos oscuros un decálogo de instrucciones, sabiduría subterránea para el convenio-alianza de los imperios antagónicos:
I. Aprenderás de los murciélagos sobre todas las cosas, así como ellos se divorcian de la noche.
II. No convivirás en vano, pero con los tuyos en tu cueva.
III. Santificarás el trabajo en la calidez de una morada.
IV. Honrarás los hábitos higiénicos.
V. No matarás el tiempo, ahorrarás segundos con ecolocación.
VI. Te alejarás de lo impuro y experimentarás el propósito común de la entera humanidad.
VII. No te robarás los lapsos de autodescubrimiento.
VIII. No darás falso testimonio ni mentirás sobre murciélagos; aprenderás a respetarlos, tanto como a reconocer su valía y enseñanza.
IX. No consentirás la desilusión, valorarás cosas que ya no tienes pero volverás a tener.
X. No codiciarás tiempos ajenos, respetando y reduciendo el estrés de los demás.
Réquiem
José Luis Coyotl Mixcoatl | México
Vivo en un callejón que redunda en calma y resolanas de mediodía. Mis ventanas no tienen calle, son tímpanos que abrevian los murmullos lejanos del tránsito de otras esquinas y caminos alargados, y los ruidos que deben ser gigantes en otros lados llegan callados y se apagan o se guardan en algún lugar que a veces salen a relucir cuando se sacuden cosas como si fuesen secretos escapándose. Un poco a lo lejos hay una pequeña avenida de continuas idas y vueltas, cuya letanía y bullicio nos anuncian la vida que nos rodea.
Vivo en un nido con tres hijos pequeños por los que velo y cuido tratando de hacer más la experiencia de permanecer guardados, lo que ha resultado un logro, más cuando ellos son el torbellino que llena el corazón de estas paredes que nos abrigan.
Más que nunca, he aprendido a apreciar la tranquilidad como el ruido que aviva nuestro encierro, los pequeños sonidos como diálogos entreabiertos entre la naturaleza de las cosas que se manifiestan en tintineos, trinos, hojas de árboles chocando entre sí al compás del viento, lluvias tocando tierra firme con fuerza y paso breve. Ocasionalmente se oyen los perros de otros patios que se avisan no se qué cosa, el zumzum de las abejas merodeando la lavanda que se abraza a las rejas de la ventana del espacio donde trabajo. A veces se instalan ruidos blancos casi etéreos que duran un parpadeo que guardo en la caracola que se forma entre el cuenco de mis manos.
Desde hace tiempo, meses enteros que se han arrinconado como hojas secas en más de un año, no veo gente querida más que unas cuantas veces, o ninguna. Se extraña abrazar pero se alienta el deseo de cuidarse unos a otros cuidando su salud y cercanía como precaución a lo inefable.
La fascinación que encontramos a través de una pantalla gracias a los hilos invisibles del wifi ha sido vía para acercarse al mundo. Cambiamos el zapping por el scrolling mirando ventana tras ventana del navegador de entre las opciones incontables que tenemos por delante, como si fuese un edificio protegido por una hilada de ventanales con diferentes cielos y horizontes cada una. Qué paradoja: encontramos unas ventanas en otras afianzando en nuestro interior un escape hacia el exterior que añoramos.
Las ventanas de las pantallas, como las que rodean nuestras casas, son luz córnea a cielo abierto y ecos escondidos. He sabido, por medio de Facebook, de gente cercana y también desconocida que han sido tocados por el virus que nos tiene en las guardas de nuestras casas. Han quedado impresos en la memoria de las adversidades, las pérdidas y los obituarios como nubes negras de quienes seguimos esperando sean de paso.
Con nostalgia, asomo el rostro apoyando mis manos sobre la ventana para ver qué pasa afuera, me froto los ojos como cuando recién despierto. Afuera maúlla nuestra gata. Iré a abrir, quizá anuncia el réquiem de este sueño como terminado.
Máscara el rostro, máscara la sonrisa
José Luis Rosario Pelayo | México
Tan sólo un ligero movimiento de párpados. Hay personas que entrecierran los ojos brevemente y otras a quienes un ruidito ahogado las delata. Hay una sonrisa escondida tras un cubrebocas. Acaso es más fácil identificarla –¿intuirla?– entre quienes nos son más cercanos: familia, amistades, compañeros de trabajo. Eso sí, ante desconocidos, en la calle, la posibilidad de reconocerla, a no ser por la evolución en una carcajada, es algo complicado. Me atrevo a decirlo: adivinar el gesto que vive, o quiere vivir detrás de un cubrebocas, podría ser uno de los desafíos más grandes en esta pandemia.
De acuerdo, no estamos obligados a sonreír cuando alguien nos pregunta sobre una ubicación, la hora, un restaurante, la parada del autobús o –alineando situaciones pandémicas– si nos toman la temperatura. En eso comulgo con el famoso principio del Derecho que dice “nadie está obligado a lo imposible”. Y es que a la sonrisa, ahora que casi no la veo, la extraño como un gesto de aprobación, de consenso, de interacción humana y, en ocasiones, de seducción involuntaria.
El cubrebocas, paradójicamente, nos ha quitado las máscaras; nos ha permitido, al fin, dejar de simular aquella sonrisa, aquellos gestos que “por compromiso” nos habíamos acostumbrado a compartir. Tal vez estas mascarillas nos han liberado de la famosa frase “miente por convivir”. ¿Los cubrebocas nos harán más sinceros? No lo creo. Quedan, como siempre, las palabras. Aquellas frases de cortesía seguirán existiendo, sin duda, pero estarán desprovistas de toda simulación emotiva: sin sonrisa.
Seguramente por esta razón a la sociedad mexicana no le gustaba tanto la idea de usar, todo el tiempo y en todo lugar, el cubrebocas; sí, nos encanta simular y, por supuesto, el mentir para convivir. “Máscara el rostro, máscara la sonrisa”, dijo Octavio Paz y hoy, esta frase nunca había tenido tanto sentido. Ocultamos, preservamos y encerramos nuestras emociones. Desafortunadamente, lo normalizaremos.
¿Qué pasará cuando la pandemia acabe? Se irán las restricciones, el encierro y las simulaciones también. Llegará el día en el que diremos adiós a los cubrebocas y con ello, como si fuese parte de un relato postapocalíptico, quizás nos olvidemos de sonreír.
El guardabesos
Juan Peligro | México
La enfermedad que convertía a las personas en relojes de arena, nos enseñó a aceptar la fragilidad del envejecimiento como única democracia universal.
Un virus descaradamente cruel, nos censuró el rostro, nos postergó la identidad, y vedó la posibilidad de sembrar sonrisas optimistas en las parcelas erosionadas de un camposanto, tan ajeno a la esperanza como cercano a la muerte.
Al amanecer de los primeros días, asimilamos el precio de no usarlo. Al deponerse las tardes de los segundos, valoramos la conveniencia de conservarlo. Para las altas horas de los terceros, resignados a ser lo que quedó a la orilla del mundo, revolcados por cada nueva ola, mareados –confundidos, pero al menos vivos– se tornó significativa la forma correcta de combinarlo, reinventarlo, reemplazarlo y desecharlo.
Soltamos en ese mar, tantos sentimientos náufragos –hundidos por el protocolo, ahogados entre disposiciones oficiales y reglamentos de nuevos puertos– para nadar ligeros hacia formas diferentes de sonreír: con el puño, de codo, sin abrazos, por escrito, en segunda instancia o con los labios de la mirada.
Flotamos entre las costillas del Océano Límbico, sin entender todavía, que el cubrebocas es también un guardabesos, una boya de ojalás, un salva-vidas-posibles, un chaleco de segundas oportunidades, un morralito de comisuras, una cartera con lenguas de varias denominaciones, un monedero de alientos a centavo con menta y resaca con tomate.
El tajito de pandemia que nadie quiere usar, pero te salva de encallar por ahí y darle besos correctos a las personas equivocadas.
[store_ids] => 1 [image] => r/o/ronda_18.jpg [enabled] => 1 [url_key] => lecciones-del-aislamiento-udg-ronda-18 [in_rss] => 0 [allow_comment] => 0 [meta_title] => #LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 18 [meta_keywords] => Convocatoria, creación literaria, concurso, FIL, covid-19, pandemia, aislamiento, confinamiento [meta_description] => Decimoctava ronda de textos preseleccionados [meta_robots] => INDEX,FOLLOW [created_at] => 2021-07-22 14:44:58 [updated_at] => 2021-07-22 14:44:58 [author_id] => 1 [modifier_id] => 9 [publish_date] => 2021-07-22 14:39:58 [layout] => 1column ) 1- Paradoja | Jeremy Uribe Cisneros
- La era de los murciélagos y su decálogo | Joel Anaya Padilla
- Réquiem | José Luis Coyotl Mixcoatl
- Máscara el rostro, máscara la sonrisa | José Luis Rosario Pelayo
- El guardabesos | Juan Peligro
Paradoja
Jeremy Uribe Cisneros | México
El 16 de julio de 2020, Pan, mi compañera perruna, exploraba todos los espacios del nuevo lugar al que acabábamos de llegar. Me miraba con incertidumbre, pero al meter al departamento las dos bolsas negras en las que cabía nuestro hogar, comenzó a estar menos inquieta. Tal vez ya olía que habitaríamos ese espacio.
Para algunos la cuarentena comenzó hace más de un par de meses. Para mí, vivir bajo la dictadura del miedo fue un tipo de reclusión. La casa donde nacemos debería ser un lugar amplio y reconfortante. No obstante, para quienes crecimos en familias disfuncionales, este núcleo tiene connotaciones ambivalentes. No necesitamos una peste para hacer del caos la normalidad. La crisis sanitaria vino a agravar ese otro virus cultural.
Cuando elegí irme de casa tenía catorce años, pero hasta mis veinticuatro años y una pandemia logré hacerlo. Sabía que el mundo en el que vivía se encontraba en un contexto histórico que sólo se había visto en películas de ciencia ficción y en los libros de historia. Pensar en irme a vivir a otro sitio con las complicaciones económicas que se avecinaban a nivel global, como consecuencia de las medidas sanitarias para controlar al SAR-Cov-2, me generaban angustia. ¿Lograríamos sobrevivir fuera de la estabilidad económica que me proporcionaban mis padres? Esa era una respuesta contingente, al igual que el paradero de muchísimos habitantes de México tras el arribo del virus, pero en nuestra condición permanecer en esa casa ya hacía peligrar nuestras vidas.
No me arrepiento de habernos mudado a mitad del comienzo de la amenaza biológica que evidenció la desigualdad social y las necesidades particulares de cada país. Algunas personas de América Latina no podemos sólo pensar en las consecuencias de ser portador del covid-19, o en la muerte de los rituales tras la inmediatez de la tecnología agudizada con la pandemia, como lo menciona el filósofo Byung-Chul Han; eso es para los primermundistas y para los que aquí poseen ese estilo de vida, no para los que tienen que compartir un solo dispositivo digital o, peor, no tienen ninguno.
Antes del virus, ya sobrevivíamos al hambre, a la escasez del agua, al capital, al crimen organizado, a la violencia y al feminicida. Si bien es cierto que algunos hemos modificado nuestros hábitos con nuestra corporalidad para evitar la propagación del virus, hoy más que nunca está vigente la creencia en el misticismo conspiranóico ligado a cualquier catástrofe. Es mi historia la que se sobrepone a la epidemia, al contexto distópico enunciado en cada estadística y a cada imagen de los medios de comunicación y las fake news. Al igual que en Mad Max, recorrer las calles solitarias en compañía de un perro fue el momento en el que obtuve mi libertad.
La era de los murciélagos y su decálogo
Joel Anaya Padilla | México
A nosotros los taciturnos se nos ha bautizado con fama poco envidiable. Hemos resistido, como murciélagos, inadaptados a una humanidad que aplaude la extroversión tanto como desprecia a los introvertidos. No nos extinguimos, al contrario, fuimos aprendiendo a tolerar la luz y el ruido, camuflar los días en noches, forjar la sangre para nuestra supuesta debilidad; convivir para sobrevivir, soportar para aportar; en fin, disfrazarnos para ustedes: ¿ahora ustedes podrán disfrazarse de nosotros?
El arma del introvertido siempre ha sido la pasión por el silencio, el aislamiento, el ensimismamiento, el mutismo, el desprecio por el calor humano. Lo que fue endeble, ahora robusto; otrora enfermedad, salud. Somos los inmunes de pandemia, los que dormían y no danzaban, el imperio primitivamente escondido, los defectuosos, los que ascienden pensamientos mientras tropiezan con cualquier piedra humana.
La pandemia es un regalo de murciélagos para murciélagos. La nueva era es para los que viven y duermen al revés; sin interrupción, fundidos de fondo, aterciopelados de imaginación. Los eremitas, los que apostaban por máscaras desde antes, adoradores de la distancia y del eco, los descorazonados que no comprenden bien el problema.
El virus de la Nueva Corona visibilizó a los que vuelan sin espacio, a los que no necesitan ojos para ver. Esta nueva era es la inversión de los reinos, extrovertidos e introvertidos, para su futuro equilibrio, porque era necesario un reajuste, una justicia de raro Dios para el insondable valor de los solitarios. Derrocada la extroversión cae ahora de nuestros cielos oscuros un decálogo de instrucciones, sabiduría subterránea para el convenio-alianza de los imperios antagónicos:
I. Aprenderás de los murciélagos sobre todas las cosas, así como ellos se divorcian de la noche.
II. No convivirás en vano, pero con los tuyos en tu cueva.
III. Santificarás el trabajo en la calidez de una morada.
IV. Honrarás los hábitos higiénicos.
V. No matarás el tiempo, ahorrarás segundos con ecolocación.
VI. Te alejarás de lo impuro y experimentarás el propósito común de la entera humanidad.
VII. No te robarás los lapsos de autodescubrimiento.
VIII. No darás falso testimonio ni mentirás sobre murciélagos; aprenderás a respetarlos, tanto como a reconocer su valía y enseñanza.
IX. No consentirás la desilusión, valorarás cosas que ya no tienes pero volverás a tener.
X. No codiciarás tiempos ajenos, respetando y reduciendo el estrés de los demás.
Réquiem
José Luis Coyotl Mixcoatl | México
Vivo en un callejón que redunda en calma y resolanas de mediodía. Mis ventanas no tienen calle, son tímpanos que abrevian los murmullos lejanos del tránsito de otras esquinas y caminos alargados, y los ruidos que deben ser gigantes en otros lados llegan callados y se apagan o se guardan en algún lugar que a veces salen a relucir cuando se sacuden cosas como si fuesen secretos escapándose. Un poco a lo lejos hay una pequeña avenida de continuas idas y vueltas, cuya letanía y bullicio nos anuncian la vida que nos rodea.
Vivo en un nido con tres hijos pequeños por los que velo y cuido tratando de hacer más la experiencia de permanecer guardados, lo que ha resultado un logro, más cuando ellos son el torbellino que llena el corazón de estas paredes que nos abrigan.
Más que nunca, he aprendido a apreciar la tranquilidad como el ruido que aviva nuestro encierro, los pequeños sonidos como diálogos entreabiertos entre la naturaleza de las cosas que se manifiestan en tintineos, trinos, hojas de árboles chocando entre sí al compás del viento, lluvias tocando tierra firme con fuerza y paso breve. Ocasionalmente se oyen los perros de otros patios que se avisan no se qué cosa, el zumzum de las abejas merodeando la lavanda que se abraza a las rejas de la ventana del espacio donde trabajo. A veces se instalan ruidos blancos casi etéreos que duran un parpadeo que guardo en la caracola que se forma entre el cuenco de mis manos.
Desde hace tiempo, meses enteros que se han arrinconado como hojas secas en más de un año, no veo gente querida más que unas cuantas veces, o ninguna. Se extraña abrazar pero se alienta el deseo de cuidarse unos a otros cuidando su salud y cercanía como precaución a lo inefable.
La fascinación que encontramos a través de una pantalla gracias a los hilos invisibles del wifi ha sido vía para acercarse al mundo. Cambiamos el zapping por el scrolling mirando ventana tras ventana del navegador de entre las opciones incontables que tenemos por delante, como si fuese un edificio protegido por una hilada de ventanales con diferentes cielos y horizontes cada una. Qué paradoja: encontramos unas ventanas en otras afianzando en nuestro interior un escape hacia el exterior que añoramos.
Las ventanas de las pantallas, como las que rodean nuestras casas, son luz córnea a cielo abierto y ecos escondidos. He sabido, por medio de Facebook, de gente cercana y también desconocida que han sido tocados por el virus que nos tiene en las guardas de nuestras casas. Han quedado impresos en la memoria de las adversidades, las pérdidas y los obituarios como nubes negras de quienes seguimos esperando sean de paso.
Con nostalgia, asomo el rostro apoyando mis manos sobre la ventana para ver qué pasa afuera, me froto los ojos como cuando recién despierto. Afuera maúlla nuestra gata. Iré a abrir, quizá anuncia el réquiem de este sueño como terminado.
Máscara el rostro, máscara la sonrisa
José Luis Rosario Pelayo | México
Tan sólo un ligero movimiento de párpados. Hay personas que entrecierran los ojos brevemente y otras a quienes un ruidito ahogado las delata. Hay una sonrisa escondida tras un cubrebocas. Acaso es más fácil identificarla –¿intuirla?– entre quienes nos son más cercanos: familia, amistades, compañeros de trabajo. Eso sí, ante desconocidos, en la calle, la posibilidad de reconocerla, a no ser por la evolución en una carcajada, es algo complicado. Me atrevo a decirlo: adivinar el gesto que vive, o quiere vivir detrás de un cubrebocas, podría ser uno de los desafíos más grandes en esta pandemia.
De acuerdo, no estamos obligados a sonreír cuando alguien nos pregunta sobre una ubicación, la hora, un restaurante, la parada del autobús o –alineando situaciones pandémicas– si nos toman la temperatura. En eso comulgo con el famoso principio del Derecho que dice “nadie está obligado a lo imposible”. Y es que a la sonrisa, ahora que casi no la veo, la extraño como un gesto de aprobación, de consenso, de interacción humana y, en ocasiones, de seducción involuntaria.
El cubrebocas, paradójicamente, nos ha quitado las máscaras; nos ha permitido, al fin, dejar de simular aquella sonrisa, aquellos gestos que “por compromiso” nos habíamos acostumbrado a compartir. Tal vez estas mascarillas nos han liberado de la famosa frase “miente por convivir”. ¿Los cubrebocas nos harán más sinceros? No lo creo. Quedan, como siempre, las palabras. Aquellas frases de cortesía seguirán existiendo, sin duda, pero estarán desprovistas de toda simulación emotiva: sin sonrisa.
Seguramente por esta razón a la sociedad mexicana no le gustaba tanto la idea de usar, todo el tiempo y en todo lugar, el cubrebocas; sí, nos encanta simular y, por supuesto, el mentir para convivir. “Máscara el rostro, máscara la sonrisa”, dijo Octavio Paz y hoy, esta frase nunca había tenido tanto sentido. Ocultamos, preservamos y encerramos nuestras emociones. Desafortunadamente, lo normalizaremos.
¿Qué pasará cuando la pandemia acabe? Se irán las restricciones, el encierro y las simulaciones también. Llegará el día en el que diremos adiós a los cubrebocas y con ello, como si fuese parte de un relato postapocalíptico, quizás nos olvidemos de sonreír.
El guardabesos
Juan Peligro | México
La enfermedad que convertía a las personas en relojes de arena, nos enseñó a aceptar la fragilidad del envejecimiento como única democracia universal.
Un virus descaradamente cruel, nos censuró el rostro, nos postergó la identidad, y vedó la posibilidad de sembrar sonrisas optimistas en las parcelas erosionadas de un camposanto, tan ajeno a la esperanza como cercano a la muerte.
Al amanecer de los primeros días, asimilamos el precio de no usarlo. Al deponerse las tardes de los segundos, valoramos la conveniencia de conservarlo. Para las altas horas de los terceros, resignados a ser lo que quedó a la orilla del mundo, revolcados por cada nueva ola, mareados –confundidos, pero al menos vivos– se tornó significativa la forma correcta de combinarlo, reinventarlo, reemplazarlo y desecharlo.
Soltamos en ese mar, tantos sentimientos náufragos –hundidos por el protocolo, ahogados entre disposiciones oficiales y reglamentos de nuevos puertos– para nadar ligeros hacia formas diferentes de sonreír: con el puño, de codo, sin abrazos, por escrito, en segunda instancia o con los labios de la mirada.
Flotamos entre las costillas del Océano Límbico, sin entender todavía, que el cubrebocas es también un guardabesos, una boya de ojalás, un salva-vidas-posibles, un chaleco de segundas oportunidades, un morralito de comisuras, una cartera con lenguas de varias denominaciones, un monedero de alientos a centavo con menta y resaca con tomate.
El tajito de pandemia que nadie quiere usar, pero te salva de encallar por ahí y darle besos correctos a las personas equivocadas.