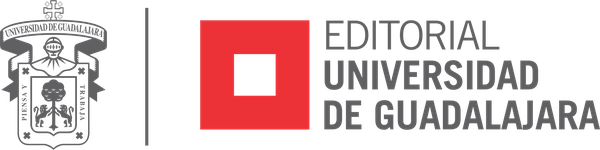#LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 11
#LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 11
- Sin pausa | María Norma Orduña Chávez
- No se puede aislar el alma | Teresa Zárate
- Vivir o existir | Óscar Manuel Navarro Ortiz
- Ventanas | Stuart Soria
- Crisis | Paola Vázquez
Sin pausa
María Norma Orduña Chávez | México
“¿Por qué nosotras siempre tenemos prisa?”, preguntaban mis hijas mirando a través de la ventanilla de la camioneta mientras yo, para no contestar, fingía estar concentrada en el tránsito mañanero. Han pasado muchos años desde entonces, pero hoy, luego de casi quinientos días de enclaustramiento, puedo decir que se acabó la prisa, que por primera vez en mi vida adulta he pasado tiempo sosegada, sin más acompañamiento que la gata Tapioca y una vocecita que nunca antes quise escuchar. En estos días contradictorios, ralentizados y, a la vez, vertiginosos y atemorizantes, esa voz se ha convertido en una sabia consejera que me ayuda a mantener la calma, que me da fuerza y me impulsa cada día a mejorar. Nunca antes había destinado tiempo para observar mis pensamientos, percibir mis sentimientos, escuchar los sonidos de mi cuerpo, de mi propia voz; menos aún había podido reconocer los contornos de mi yo interior gracias una larga reflexión y tranquila aceptación de quién y cómo soy. Suena trillado, pero lo que he aprendido de mí durante este confinamiento me ha dado un poder que desconocía. He dejado de tener prisa por hacer y hacer para convencer, para ser querida, reconocida, aceptada; he dejado de poner atención a la vida de los otros, a sus ideas, a los “Ay, qué triste que estés solita”, “¿Cómo le vas a hacer tú solita, con tus hijas lejos?”, y me enfoco en lo que necesito cada día. Y en el silencio del amanecer, con una taza de café en la mano, me dejo deslumbrar por la luz cambiante que va aclarando los contornos de las cosas y difumina el recuerdo de mis sueños. En el murmullo de la tarde me regodeo con las bugambilias salpicando de color los muros, con el verde frescor del pasto mientras, tumbada de cara al cielo, veo decenas de aves que vuelan anhelantes a una fronda donde pasar la noche. Me siento plena, a gusto conmigo. Con los sentidos alerta me percato del impacto que tienen mis acciones en este microcosmos de puertas adentro y sé que de ellas dependen desde los árboles hasta las diminutas hormigas que haciendo fila recorren la pared… quizá la lluvia también. Nunca había tenido claro que mi propósito en la vida ha sido ayudar a crecer, hoy confirmo que soy un alma nutridora y eso me da identidad. Es un simple gesto: regar, abonar, limpiar, servir croquetas, hacer las compras, caminar, meditar, hablar, reír, dormir, tener zoom meeting, corregir un texto, leer un libro, pero cada uno es indispensable para continuar la cadena de la vida, la cadena de producción. Sé que la conexión entre los seres vivos es un mecanismo sin pausa, imposible de romper porque es vital, más aún en este retiro. Vivir en soledad de modo independiente, autosuficiente, observando, aprendiendo, ha fortalecido mi cuerpo y mi espíritu y, con sutileza, me ha mostrado que no estoy sola… ni mucho menos solita.
No se puede aislar el alma
Teresa Zárate | México
Trabajé en un Centro de Aislamiento Voluntario para enfermos de covid-19 durante poco más de nueve meses. Como médico he resuelto que el ser humano cuando enferma también lo hace del alma. Es así que buscamos de la misma forma sanar la angustia. Como en casa, requerimos confortación y desahogo.
En una situación en la que los internos tienen un virus que no se sabe cómo actuará, era obligado que el contacto externo se hiciera exclusivamente por medio de dispositivos electrónicos. Los médicos sólo podíamos acercarnos con trajes de seguridad que hacían más grande la barrera instaurada por el confinamiento. En soledad, dentro de un cuarto con todas las comodidades y servicios, es complicado encontrar la contención y la medicina que da la interacción humana. Cientos buscaron ese consuelo y la herramienta de conexión más cercana era un teléfono frío.
A cualquier hora del día o la noche, pacientemente respondíamos los llamados, escuchando miedos, inquietudes, terrores y dolores. La llamada más honesta exclamaba desde lo más hondo: Me siento solo.
¿Cómo curas la soledad en un enfermo, cuando sólo te acercas con la barrera plástica de un traje de seguridad? ¿Cómo le transmites sinceridad en la mirada, cuando lo único que ve son tus ojos sobre plástico empañado y opaco?
–Escribe y yo te leeré, para acompañarnos –propusimos.
Y así fue. Escribieron en papeles usados, servilletas, envolturas de comida. Otros nos leían en voz alta sus historias y experiencias. ¡Sentíamos como si nos conociéramos de toda la vida!
Cuando por fin se recuperaban era grato, aunque con distancia, vernos más de cerca. Siempre los acompañábamos a la salida del centro, hasta que cerrábamos la puerta del auto que los conduciría a casa. Parte de nosotros se iba con cada egreso.
Trabajamos para hacer que los días de nuestros enfermos fueran llevaderos, como si estuvieran en casa, trabajando con completos desconocidos, pero atentos como una madre preocupada por la fiebre de su niño.
Vimos familias abrazarse, riendo y diciendo: ¡Estoy vivo!, cuando semanas atrás lloraban despidiéndose antes de entrar a lo desconocido, pensando que tal vez no se volverían a ver.
Con esa fórmula vivimos todos los días con nuestros cientos de pacientes, los seguimos durante su proceso, los consolamos cuando aún no era tiempo de irse y celebramos cuando ya habían vencido.
Nadie te enseña a curar el alma.
Nadie nos enseña en la escuela a dejar de ser humano, a no tener miedo ni dolor, ni a ser como un tubo de hierro. Frente a la desesperanza y la tragedia, aprendimos la medicina humanitaria, nos transformamos para dar esperanza y llegar a un nivel de salud antes desconocido: tratar el cuerpo y la mente.
El Centro de Aislamiento nos dio una satisfacción, como trabajadores ante la covid-19 luchamos contra la enfermedad y fuimos parte del tratamiento. A pesar de todas las barreras posibles y alejamiento, logramos también sanar el alma.
No aislamos entes biológicos. A nuestros enfermos les dimos identidad.
Vivir o existir
Óscar Manuel Navarro Ortiz | México
Sé que estoy vivo porque no he perdido la conciencia. Soy y eso me basta. Pero, ¿sentirme vivo? Hay una abismal diferencia entre el vivir y el existir: las rocas existen, las aves también y, aun así, hasta el más extraviado en observación sabrá distinguir a aquellos objetos inertes y a las navegantes de los cielos.
La lluvia, la lluvia me recuerda que estoy vivo. ¿Tendré, acaso, que andar como un nómada en búsqueda infinita de una precipitación eterna para mantenerme en el mundo, conectado cual desahuciado a una máquina que lo sostiene dentro de la amarga realidad de pérdida y muerte; de dolor y angustia; de melancolía y anhelo por regresar a un pasado glorioso sin retorno?
La enfermedad dejó secuelas, ¿es esto posible sin contagio? La sonrisa se fue del rostro, los ojos cansados por el llanto, la mirada perdió brillo, el corazón… parece todavía latir. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en reflejar que el alma muere?
El aislamiento me dio una lección: habrá de cuestionar lo que realmente importa, lo que da vida, lo que a uno lo hace feliz, lo que da plenitud. Todo lo que nos sostenía se tambaleó y cayó por instantes, pero esos instantes bastaron para derrumbar nuestras alegrías, hacer surgir nuestros miedos y derribar nuestros sueños. ¿Habrá algo más fuerte, algo que se mantenga de pie en medio de la amargura, en medio de la incertidumbre, en medio del caos? ¿Habrá algo que quede y nos sostenga cuando todo se haya perdido? Tenemos que encontrar un cimiento perenne o nos convertiremos en esclavos de nuestra propia finitud.
Por un tiempo he visto al mundo a través de una pantalla, he visto pasar las estaciones desde la ventana, todavía sé que existo. Ahora, cuando la tormenta comienza a tornarse en una leve llovizna, quiero comenzar a vivir.
Ventanas
Stuart Soria | México
Durante la pandemia he tenido dos ventanas que me han permitido observar el mundo. Una en mi recámara, un cristal cuadrado que me ha acercado a ese entorno urbano al que con algunas dudas me gustaría regresar. La simple rutina diaria de abrirla y recorrer las cortinas se ha convertido en mi contacto con la naturaleza en los últimos meses, me permite sentir la voracidad del viento que acompaña el hartazgo de la gente y que demuestra cómo el paso del tiempo no perdona ni siquiera una pandemia mundial; esas plantas que chocan con mi ventana y que bailan al ritmo de las corrientes aéreas me recuerdan que todas ellas se sostienen por la fuerza de sus raíces y por adaptarse al tiempo, como las gotas de las lluvias torrenciales que azotan a la ciudad se adaptan a la forma de sus hojas, como se supone que el ser humano tendría que adaptarse a la vida.
La otra ventana es digital, la pantalla del celular que me ha acompañado como un fiel vasallo durante esta cruzada involuntaria, pero que al mismo tiempo me ha vuelto adicto a consumir todo lo que se presenta en ella, desarrollando una necesidad constante de enterarme de todo, todo el tiempo. Ahora entiendo lo que tantos expertos en tecnología mencionan al referirse a ella como amiga y enemiga a la vez, cuánta verdad y cuánta dualidad en la palma de la mano.
Esta forma de ver el mundo me ha afectado, nunca me había sentido tan exhausto y después tan motivado en lapsos tan cortos, una noticia buena me reanima y una imagen o video me regresan a presenciar los demonios del mundo. Ver la enorme tristeza de una persona llorando vuelve totalmente inverosímil la diversión de cualquier grupo de personas inconscientes, como si salir de toda esta situación dependiera del nivel de júbilo que puedan alcanzar siendo socialmente irresponsables. Es sofocante ver cómo familias permanecen sin poder reunirse, contando sólo con esa pantalla para enviarse un abrazo, un beso o un saludo a la distancia, conteniendo su voz entrecortada y guardando las lágrimas para cuando se termine esa reunión improvisada; mientras miles se reúnen en estadios, restaurantes, playas, bares, haciendo alarde de su gozo desmedido, sin medidas de protección y sin un aparente interés por la seguridad ajena. No cabe duda de que en este mundo hay muchos pero muy pocos piensan, incluso he llegado a concluir que la conciencia social se distribuyó al azar en cada persona mediante algún proceso químico al momento de nacer. En fin, creencias de pandemia.
Esto va más allá del miedo y del dolor, se trata de solidaridad y respeto hacia las personas con las que compartimos un planeta, pues a pesar de todo y por el bien de muchos, todo ha mejorado y estamos saliendo adelante, lo que me da la esperanza de pronto cerrar mi ventana y salir al mundo a vivirlo de nuevo.
Crisis
Paola Vázquez | México
Es curioso cómo una simple palabra puede significar tanto para la sociedad entera; pandemia se ha vuelto el ícono de nuestro, ya de por sí, miserable contexto. Algo tan simple pero a su vez tan cargado de emociones y significados, que pareciera que arrastra con cadenas nuestra realidad y la lleva al abismo de la paranoia.
El aislamiento, la desolación y la añoranza de un pasado que nos cuesta soltar son sólo algunos de los daños colaterales.
Era de esperarse tal impacto en nuestras vidas, pues empezamos a sufrir un bombardeo constante de información, un sinfín de preocupaciones que comenzaron a asfixiarnos y, sobre todo, la mudanza de nuestras relaciones interpersonales a un contexto completamente virtual. Sin duda todo esto nos está marcando una cicatriz probablemente imborrable.
Es sorprendente la capacidad que tienen los seres humanos (individuos naturalmente sociables) de adaptación, de dejar lo que nos hacía sociedad por sobrevivir. Un puro acto de humanismo que no se veía desde mucho tiempo atrás.
Es oportuno preguntarse: ¿valió la pena soltar todo lo que antes entendíamos como “normalidad”?, ¿valió la pena sumergirnos en una virtualidad prácticamente inhumana?. Si me preguntaran, mi respuesta definitivamente sería: sí, completamente. Porque aprendimos a ser resilientes, a actuar por el bien común, pero, sobre todo, nos mantuvimos con vida.
[store_ids] => 1 [image] => r/o/ronda_11_cor1.jpg [enabled] => 1 [url_key] => lecciones-del-aislamiento-udg-ronda-11 [in_rss] => 0 [allow_comment] => 0 [meta_title] => #LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 11 [meta_keywords] => Convocatoria, creación literaria, concurso, FIL, covid-19, pandemia, aislamiento, confinamiento [meta_description] => Undécima ronda de textos preseleccionados [meta_robots] => INDEX,FOLLOW [created_at] => 2021-07-05 12:49:21 [updated_at] => 2021-07-07 12:41:06 [author_id] => 1 [modifier_id] => 9 [publish_date] => 2021-07-05 12:33:08 [layout] => 1column ) 1- Sin pausa | María Norma Orduña Chávez
- No se puede aislar el alma | Teresa Zárate
- Vivir o existir | Óscar Manuel Navarro Ortiz
- Ventanas | Stuart Soria
- Crisis | Paola Vázquez
Sin pausa
María Norma Orduña Chávez | México
“¿Por qué nosotras siempre tenemos prisa?”, preguntaban mis hijas mirando a través de la ventanilla de la camioneta mientras yo, para no contestar, fingía estar concentrada en el tránsito mañanero. Han pasado muchos años desde entonces, pero hoy, luego de casi quinientos días de enclaustramiento, puedo decir que se acabó la prisa, que por primera vez en mi vida adulta he pasado tiempo sosegada, sin más acompañamiento que la gata Tapioca y una vocecita que nunca antes quise escuchar. En estos días contradictorios, ralentizados y, a la vez, vertiginosos y atemorizantes, esa voz se ha convertido en una sabia consejera que me ayuda a mantener la calma, que me da fuerza y me impulsa cada día a mejorar. Nunca antes había destinado tiempo para observar mis pensamientos, percibir mis sentimientos, escuchar los sonidos de mi cuerpo, de mi propia voz; menos aún había podido reconocer los contornos de mi yo interior gracias una larga reflexión y tranquila aceptación de quién y cómo soy. Suena trillado, pero lo que he aprendido de mí durante este confinamiento me ha dado un poder que desconocía. He dejado de tener prisa por hacer y hacer para convencer, para ser querida, reconocida, aceptada; he dejado de poner atención a la vida de los otros, a sus ideas, a los “Ay, qué triste que estés solita”, “¿Cómo le vas a hacer tú solita, con tus hijas lejos?”, y me enfoco en lo que necesito cada día. Y en el silencio del amanecer, con una taza de café en la mano, me dejo deslumbrar por la luz cambiante que va aclarando los contornos de las cosas y difumina el recuerdo de mis sueños. En el murmullo de la tarde me regodeo con las bugambilias salpicando de color los muros, con el verde frescor del pasto mientras, tumbada de cara al cielo, veo decenas de aves que vuelan anhelantes a una fronda donde pasar la noche. Me siento plena, a gusto conmigo. Con los sentidos alerta me percato del impacto que tienen mis acciones en este microcosmos de puertas adentro y sé que de ellas dependen desde los árboles hasta las diminutas hormigas que haciendo fila recorren la pared… quizá la lluvia también. Nunca había tenido claro que mi propósito en la vida ha sido ayudar a crecer, hoy confirmo que soy un alma nutridora y eso me da identidad. Es un simple gesto: regar, abonar, limpiar, servir croquetas, hacer las compras, caminar, meditar, hablar, reír, dormir, tener zoom meeting, corregir un texto, leer un libro, pero cada uno es indispensable para continuar la cadena de la vida, la cadena de producción. Sé que la conexión entre los seres vivos es un mecanismo sin pausa, imposible de romper porque es vital, más aún en este retiro. Vivir en soledad de modo independiente, autosuficiente, observando, aprendiendo, ha fortalecido mi cuerpo y mi espíritu y, con sutileza, me ha mostrado que no estoy sola… ni mucho menos solita.
No se puede aislar el alma
Teresa Zárate | México
Trabajé en un Centro de Aislamiento Voluntario para enfermos de covid-19 durante poco más de nueve meses. Como médico he resuelto que el ser humano cuando enferma también lo hace del alma. Es así que buscamos de la misma forma sanar la angustia. Como en casa, requerimos confortación y desahogo.
En una situación en la que los internos tienen un virus que no se sabe cómo actuará, era obligado que el contacto externo se hiciera exclusivamente por medio de dispositivos electrónicos. Los médicos sólo podíamos acercarnos con trajes de seguridad que hacían más grande la barrera instaurada por el confinamiento. En soledad, dentro de un cuarto con todas las comodidades y servicios, es complicado encontrar la contención y la medicina que da la interacción humana. Cientos buscaron ese consuelo y la herramienta de conexión más cercana era un teléfono frío.
A cualquier hora del día o la noche, pacientemente respondíamos los llamados, escuchando miedos, inquietudes, terrores y dolores. La llamada más honesta exclamaba desde lo más hondo: Me siento solo.
¿Cómo curas la soledad en un enfermo, cuando sólo te acercas con la barrera plástica de un traje de seguridad? ¿Cómo le transmites sinceridad en la mirada, cuando lo único que ve son tus ojos sobre plástico empañado y opaco?
–Escribe y yo te leeré, para acompañarnos –propusimos.
Y así fue. Escribieron en papeles usados, servilletas, envolturas de comida. Otros nos leían en voz alta sus historias y experiencias. ¡Sentíamos como si nos conociéramos de toda la vida!
Cuando por fin se recuperaban era grato, aunque con distancia, vernos más de cerca. Siempre los acompañábamos a la salida del centro, hasta que cerrábamos la puerta del auto que los conduciría a casa. Parte de nosotros se iba con cada egreso.
Trabajamos para hacer que los días de nuestros enfermos fueran llevaderos, como si estuvieran en casa, trabajando con completos desconocidos, pero atentos como una madre preocupada por la fiebre de su niño.
Vimos familias abrazarse, riendo y diciendo: ¡Estoy vivo!, cuando semanas atrás lloraban despidiéndose antes de entrar a lo desconocido, pensando que tal vez no se volverían a ver.
Con esa fórmula vivimos todos los días con nuestros cientos de pacientes, los seguimos durante su proceso, los consolamos cuando aún no era tiempo de irse y celebramos cuando ya habían vencido.
Nadie te enseña a curar el alma.
Nadie nos enseña en la escuela a dejar de ser humano, a no tener miedo ni dolor, ni a ser como un tubo de hierro. Frente a la desesperanza y la tragedia, aprendimos la medicina humanitaria, nos transformamos para dar esperanza y llegar a un nivel de salud antes desconocido: tratar el cuerpo y la mente.
El Centro de Aislamiento nos dio una satisfacción, como trabajadores ante la covid-19 luchamos contra la enfermedad y fuimos parte del tratamiento. A pesar de todas las barreras posibles y alejamiento, logramos también sanar el alma.
No aislamos entes biológicos. A nuestros enfermos les dimos identidad.
Vivir o existir
Óscar Manuel Navarro Ortiz | México
Sé que estoy vivo porque no he perdido la conciencia. Soy y eso me basta. Pero, ¿sentirme vivo? Hay una abismal diferencia entre el vivir y el existir: las rocas existen, las aves también y, aun así, hasta el más extraviado en observación sabrá distinguir a aquellos objetos inertes y a las navegantes de los cielos.
La lluvia, la lluvia me recuerda que estoy vivo. ¿Tendré, acaso, que andar como un nómada en búsqueda infinita de una precipitación eterna para mantenerme en el mundo, conectado cual desahuciado a una máquina que lo sostiene dentro de la amarga realidad de pérdida y muerte; de dolor y angustia; de melancolía y anhelo por regresar a un pasado glorioso sin retorno?
La enfermedad dejó secuelas, ¿es esto posible sin contagio? La sonrisa se fue del rostro, los ojos cansados por el llanto, la mirada perdió brillo, el corazón… parece todavía latir. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en reflejar que el alma muere?
El aislamiento me dio una lección: habrá de cuestionar lo que realmente importa, lo que da vida, lo que a uno lo hace feliz, lo que da plenitud. Todo lo que nos sostenía se tambaleó y cayó por instantes, pero esos instantes bastaron para derrumbar nuestras alegrías, hacer surgir nuestros miedos y derribar nuestros sueños. ¿Habrá algo más fuerte, algo que se mantenga de pie en medio de la amargura, en medio de la incertidumbre, en medio del caos? ¿Habrá algo que quede y nos sostenga cuando todo se haya perdido? Tenemos que encontrar un cimiento perenne o nos convertiremos en esclavos de nuestra propia finitud.
Por un tiempo he visto al mundo a través de una pantalla, he visto pasar las estaciones desde la ventana, todavía sé que existo. Ahora, cuando la tormenta comienza a tornarse en una leve llovizna, quiero comenzar a vivir.
Ventanas
Stuart Soria | México
Durante la pandemia he tenido dos ventanas que me han permitido observar el mundo. Una en mi recámara, un cristal cuadrado que me ha acercado a ese entorno urbano al que con algunas dudas me gustaría regresar. La simple rutina diaria de abrirla y recorrer las cortinas se ha convertido en mi contacto con la naturaleza en los últimos meses, me permite sentir la voracidad del viento que acompaña el hartazgo de la gente y que demuestra cómo el paso del tiempo no perdona ni siquiera una pandemia mundial; esas plantas que chocan con mi ventana y que bailan al ritmo de las corrientes aéreas me recuerdan que todas ellas se sostienen por la fuerza de sus raíces y por adaptarse al tiempo, como las gotas de las lluvias torrenciales que azotan a la ciudad se adaptan a la forma de sus hojas, como se supone que el ser humano tendría que adaptarse a la vida.
La otra ventana es digital, la pantalla del celular que me ha acompañado como un fiel vasallo durante esta cruzada involuntaria, pero que al mismo tiempo me ha vuelto adicto a consumir todo lo que se presenta en ella, desarrollando una necesidad constante de enterarme de todo, todo el tiempo. Ahora entiendo lo que tantos expertos en tecnología mencionan al referirse a ella como amiga y enemiga a la vez, cuánta verdad y cuánta dualidad en la palma de la mano.
Esta forma de ver el mundo me ha afectado, nunca me había sentido tan exhausto y después tan motivado en lapsos tan cortos, una noticia buena me reanima y una imagen o video me regresan a presenciar los demonios del mundo. Ver la enorme tristeza de una persona llorando vuelve totalmente inverosímil la diversión de cualquier grupo de personas inconscientes, como si salir de toda esta situación dependiera del nivel de júbilo que puedan alcanzar siendo socialmente irresponsables. Es sofocante ver cómo familias permanecen sin poder reunirse, contando sólo con esa pantalla para enviarse un abrazo, un beso o un saludo a la distancia, conteniendo su voz entrecortada y guardando las lágrimas para cuando se termine esa reunión improvisada; mientras miles se reúnen en estadios, restaurantes, playas, bares, haciendo alarde de su gozo desmedido, sin medidas de protección y sin un aparente interés por la seguridad ajena. No cabe duda de que en este mundo hay muchos pero muy pocos piensan, incluso he llegado a concluir que la conciencia social se distribuyó al azar en cada persona mediante algún proceso químico al momento de nacer. En fin, creencias de pandemia.
Esto va más allá del miedo y del dolor, se trata de solidaridad y respeto hacia las personas con las que compartimos un planeta, pues a pesar de todo y por el bien de muchos, todo ha mejorado y estamos saliendo adelante, lo que me da la esperanza de pronto cerrar mi ventana y salir al mundo a vivirlo de nuevo.
Crisis
Paola Vázquez | México
Es curioso cómo una simple palabra puede significar tanto para la sociedad entera; pandemia se ha vuelto el ícono de nuestro, ya de por sí, miserable contexto. Algo tan simple pero a su vez tan cargado de emociones y significados, que pareciera que arrastra con cadenas nuestra realidad y la lleva al abismo de la paranoia.
El aislamiento, la desolación y la añoranza de un pasado que nos cuesta soltar son sólo algunos de los daños colaterales.
Era de esperarse tal impacto en nuestras vidas, pues empezamos a sufrir un bombardeo constante de información, un sinfín de preocupaciones que comenzaron a asfixiarnos y, sobre todo, la mudanza de nuestras relaciones interpersonales a un contexto completamente virtual. Sin duda todo esto nos está marcando una cicatriz probablemente imborrable.
Es sorprendente la capacidad que tienen los seres humanos (individuos naturalmente sociables) de adaptación, de dejar lo que nos hacía sociedad por sobrevivir. Un puro acto de humanismo que no se veía desde mucho tiempo atrás.
Es oportuno preguntarse: ¿valió la pena soltar todo lo que antes entendíamos como “normalidad”?, ¿valió la pena sumergirnos en una virtualidad prácticamente inhumana?. Si me preguntaran, mi respuesta definitivamente sería: sí, completamente. Porque aprendimos a ser resilientes, a actuar por el bien común, pero, sobre todo, nos mantuvimos con vida.