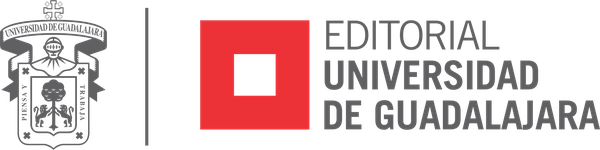#LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 10
#LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 10
- La respuesta | J.P. Fuentes
- Cotidiano | Cristina Díaz Pérez
- El binomio | Ana Verónica Torres Licón
- La pandemia como interrogante, el pasado como respuesta | Isaac Palma
- Lavar trastes | Mario Balcázar
La respuesta
J.P. Fuentes | México
…Y después de la pandemia, nos dimos cuenta y aprendimos que las respuestas no estaban afuera, en las reuniones, en las redes sociales o el internet, ni en el celular, sino adentro, en el hogar, con la familia.
Cotidiano
Cristina Díaz Pérez | México
Duermes unas seis horas al día, despiertas antes que el sol y te apuras para no perder el transporte al trabajo. Usas tacones, ¡qué hermosos y qué dolorosos!; regresas a casa, vas al gimnasio, una ducha y ¡a domir!... Y el insomnio y el cansancio y a veces la soledad.
Cuarentena. ¡Quédate en casa!, ¡no debes salir!
Ya no te despiertas antes que el sol, ahora desayunas a solas viendo el programa de revista donde dicen el horóscopo… ¡Jamás creíste en eso!; pagas el internet a tiempo, porque hay que vivir a través de la cámara y los chat y los documentos en la nube; tus manos están resecas y ya no usas lápiz labial a menos que haya videoconferencia; cocinas más y reconoces los horarios de la recolección de basura, del agua a domicilio y de las llamadas a casa para ofrecer tarjetas de crédito o mejoras a tu plan de internet… no debe fallar tu contacto con el mundo.
Reconoces también el sonido de los colibríes en la ventana, siempre a la misma hora; y la lagartija que merodea tu casa te saluda a diario con ese sonido besucón, y sonríes.
Compras un oxímetro, un termómetro y te obligas a reconocer los aromas mínimos para estar segura de tu estado de salud; ya no vas al gimnasio, pero sigues a una entrenadora española en YouTube, no está mal, sólo requieres más disciplina; duermes mejor, comes mejor y aprendes mucho… en internet.
A veces vuelve el insomnio, pero te preocupa menos. Aún te sientes cansada y no te explicas por qué. Y la soledad… “Creo que me estoy volviendo antisocial”, lo decías antes entre broma y presunción, porque te gustaba ser “diferente”, ¡ahora eres tan común!
Piensas “soy afortunada” y temes que llegue el correo electrónico con el aviso de que debes apurarte en la mañana, antes de que despierte el sol, para no perder el transporte a tu trabajo. No te ilusiona volver al gimnasio ni usar tacones otra vez. Temes las charlas sobre la enfermedad y las pérdidas y las dificultades. No sabes si avanzaste o retrocediste, y ahora te das cuenta de que sí eres diferente, diferente de ti misma, aunque sigan tres constantes: el insomnio, el cansancio y a veces… la soledad.
El binomio
Ana Verónica Torres Licón | México
Me esguincé un tobillo en mayo de 2020. Un accidente que puede explicarse con la metafísica, según mi amiga y su libro sobre enfermedades. El diagnóstico fue falta de dirección en la vida, espetó con más solemnidad que el traumatólogo que me atendió. Guardé reposo. La pandemia había frenado las actividades sociales. Mi pie me ancló al sofá de la sala. Como parte del mobiliario permanecí frente al ventilador que hizo tolerable el verano en el desierto, durante mi convalecencia. Mi cuerpo, sincronizado con el semáforo epidemiológico que solicitó un alto, cual armatoste desvencijado encontró un momento de reparación.
En el jardín de la casa vivía un grillo. Me arrulló en las noches de insomnio. Durante el día, el siseo de una tetera y la olla exprés con el ruido de sus vaporosas exhalaciones, marcaron el paso de las horas. Por las tardes los ladridos del perro compitieron con el concierto del grillo; y el ruido de la llave entrando al cerrojo de la casa del vecino anunciaba la conclusión de la jornada laboral; eran los acelerados latidos de mi corazón, los que me amonestaron por la paciente estadía que resignada acepté. Pude percatarme de que tenía una función instalada en mi sistema: vivir de prisa, con la velocidad de la Fórmula Uno, recorriendo la misma pista para completar el kilometraje.
Mi tobillo mejoró. Ahora mis pasos son contundentes, busco la firmeza en cada pisada y vigilo el movimiento de mis articulaciones. Una pandemia y un esguince son un buen binomio. Resuelvo la ecuación mientras camino por las avenidas de una ciudad que resucita.
La pandemia como interrogante, el pasado como respuesta
Isaac Palma | México
Durante la cuarentena más estricta de los primeros meses de la pandemia me encontré un post con una idea tan genial como peligrosa, decía más o menos lo siguiente: “Es extraño que cuando solamente nos dedicamos a producir las cosas esenciales, la economía mundial entra en crisis”. Una afirmación que sólo puede ser una interrogante. Resulta genial por su agudeza crítica al sistema económico y es peligroso para un orden de las cosas, para una forma de entender la existencia. ¿Cómo es posible que cuando únicamente nos dedicamos a producir lo esencial la economía de todos los países entra en crisis? ¿Será que a lo qué dedicamos nuestra vida haya olvidado lo esencial?
Es aquí donde la pandemia funciona como interrogante y como respuesta. La pandemia aparece como un freno de emergencia que interrumpe a todas las vidas, provocando un profundo cuestionamiento, pues el orden que da sentido al quehacer humano de repente es posible detenerlo. Todo podía, en realidad, ser diferente. Es decir, en verdad podías dejar de trabajar y no pasaba nada, podías dejar de ver a todas esas personas con las que tenías que convivir diariamente; de hecho, podías dejar de asistir a la escuela y el mundo seguía ahí. La pandemia fue la negación del mundo como lo conocemos. Sin embargo, había cosas a las que no podíamos renunciar. La interrogante por lo esencial de la existencia humana tuvo cabida en medio del tren de la modernidad por la entrada del gran desconocido.
Ahí en la pandemia donde todo se detuvo, solamente quedaba lo vital. Únicamente desde el recogimiento y una mirada profunda al pasado podremos encontrar la respuesta por lo esencial. Era el trabajo agrícola lo que no paró; era la pasión por aprender lo que no se detuvo; eran las manifestaciones sociales y la exigencia de justicia las que permanecieron; eran las desbordantes ganas por acompañarnos las que nunca se fueron. Había cosas tan vitales, que aparecían en la clandestinidad: era un abrazo fugitivo que te hacía sentir amado; era el baile y la fiesta lo que valía la pena arriesgar; era el contacto con los abuelos que sabiendo que su vida estaba en juego demandaban cercanía; era una salida al bosque que revitalizaba todo lo que pensabas que estaba muerto. Lo esencial se manifestó ahí en lo clandestino.
El sistema económico va condicionando un estilo de vida, un entendimiento de la existencia que olvida lo verdaderamente importante: la humanidad. Es así como la pandemia pregunta por lo esencial, pero sobre todo es respuesta de que el mundo y la existencia humana puede ser diferente. Porque por un breve instante, por un muy breve instante, todo fue distinto. Desafortunadamente, el fin de la pandemia parece indicar que volveremos a reconstruir el mundo que teníamos antes… a menos que miremos con delicadeza el misterio que encierra el pasado.
Lavar trastes
Mario Balcázar | México
Veinticinco trastes en total. La mayoría son cubiertos, luego vasos, las tazas de los cafés matutinos y un par de cacerolas en las que preparamos los alimentos descansan al aire para secarse de forma natural. Es el saldo de hoy.
La cuarentena inauguró una nueva faceta donde los trabajos de mis esposa y los míos se cruzaron como nunca imaginamos. Cuando ella tiene junta, yo estoy libre, rara vez coincidimos en horas laborales.
Antes de la pandemia mi rutina consistía en ir a la oficina por la mañana, salir a comer algo o pedir que me trajeran y cuando me tocaba clase, me enfilaba directamente a la universidad. Este momento de la comida era mi favorito, disfrutar de la soledad rodeado de gente, por periodos en rutinas donde los jueves comía con mi hermano, los viernes con mi esposa y luego el fin de semana de pata de perro. Las comidas en casa eran algo muy raro. El único uso que tenía la cocina era para pequeñas cenas donde nos contábamos el ritmo del día mientras preparábamos sándwiches, quesadillas o un guacamole con totopos. Hoy, después de año y medio la estufa comienza a quejarse de la explotación que sufre, el refri se cierra y abre constantemente para ser ultrajado y la alacena se mueve como una central de abastos a escala.
Odio cocinar. Eso no quita el hecho de que disfruto no tener que salir a otra cosa que no sea a pasear, a ver a mi familia o dar una vuelta al centro comercial, pero prepararme unos huevos revueltos por la mañana o una quesadilla nocturna marca el límite no sólo de mis habilidades culinarias, sino del gusto por estar en la cocina. Mi esposa es la perdedora de esta historia. A ella le toca cocinar porque no hay de otra. Es ella o comida para llevar.
Tratando de aminorar esta fase tan egoísta y desgraciada de mi parte, he encontrado en lavar trastes no sólo que la cocina se vea arreglada y decente, sino una actividad que me permite compensar —aunque sea sólo un poco— la friega de tener que preparar sopa, arroz, guisados y ensaladas.
Quizá es la culminación de este acuerdo no verbal que establecimos cuando comenzó la pandemia: nunca habíamos convivido veinticuatro-siete por más de veinte días, que fue lo que duró nuestro último viaje al Viejo Continente. Tan antagónicos en nuestros estilos de trabajo, la preocupación de llevar nuestras manías al mundo de la convivencia bien podría hacernos prisioneros entre las paredes de la casa. Optamos por la paciencia, la tolerancia y a cambio ganamos estos espacios donde podemos ser nosotros mismos. Ella, con su escritorio lleno de cables, ligas para el pelo, cuadernos y papeles acumulándose en una nueva torre de babel y yo nítido, donde cada cosa pertenece a un lugar. Así hemos afirmado nuestra relación en los 16 meses que llevamos viviendo realmente juntos, amalgamados, organizados, de modo que ella hace de comer y yo lavo los trates.
[store_ids] => 1 [image] => r/o/ronda_10_cor.jpg [enabled] => 1 [url_key] => lecciones-del-aislamiento-udg-ronda-10 [in_rss] => 0 [allow_comment] => 0 [meta_title] => #LeccionesDelAislamientoUDG | Ronda 10 [meta_keywords] => Convocatoria, creación literaria, concurso, FIL, covid-19, pandemia, aislamiento, confinamiento [meta_description] => Décima ronda de textos preseleccionados [meta_robots] => INDEX,FOLLOW [created_at] => 2021-06-29 17:01:08 [updated_at] => 2021-07-05 14:44:12 [author_id] => 1 [modifier_id] => 9 [publish_date] => 2021-07-01 04:42:40 [layout] => 1column ) 1- La respuesta | J.P. Fuentes
- Cotidiano | Cristina Díaz Pérez
- El binomio | Ana Verónica Torres Licón
- La pandemia como interrogante, el pasado como respuesta | Isaac Palma
- Lavar trastes | Mario Balcázar
La respuesta
J.P. Fuentes | México
…Y después de la pandemia, nos dimos cuenta y aprendimos que las respuestas no estaban afuera, en las reuniones, en las redes sociales o el internet, ni en el celular, sino adentro, en el hogar, con la familia.
Cotidiano
Cristina Díaz Pérez | México
Duermes unas seis horas al día, despiertas antes que el sol y te apuras para no perder el transporte al trabajo. Usas tacones, ¡qué hermosos y qué dolorosos!; regresas a casa, vas al gimnasio, una ducha y ¡a domir!... Y el insomnio y el cansancio y a veces la soledad.
Cuarentena. ¡Quédate en casa!, ¡no debes salir!
Ya no te despiertas antes que el sol, ahora desayunas a solas viendo el programa de revista donde dicen el horóscopo… ¡Jamás creíste en eso!; pagas el internet a tiempo, porque hay que vivir a través de la cámara y los chat y los documentos en la nube; tus manos están resecas y ya no usas lápiz labial a menos que haya videoconferencia; cocinas más y reconoces los horarios de la recolección de basura, del agua a domicilio y de las llamadas a casa para ofrecer tarjetas de crédito o mejoras a tu plan de internet… no debe fallar tu contacto con el mundo.
Reconoces también el sonido de los colibríes en la ventana, siempre a la misma hora; y la lagartija que merodea tu casa te saluda a diario con ese sonido besucón, y sonríes.
Compras un oxímetro, un termómetro y te obligas a reconocer los aromas mínimos para estar segura de tu estado de salud; ya no vas al gimnasio, pero sigues a una entrenadora española en YouTube, no está mal, sólo requieres más disciplina; duermes mejor, comes mejor y aprendes mucho… en internet.
A veces vuelve el insomnio, pero te preocupa menos. Aún te sientes cansada y no te explicas por qué. Y la soledad… “Creo que me estoy volviendo antisocial”, lo decías antes entre broma y presunción, porque te gustaba ser “diferente”, ¡ahora eres tan común!
Piensas “soy afortunada” y temes que llegue el correo electrónico con el aviso de que debes apurarte en la mañana, antes de que despierte el sol, para no perder el transporte a tu trabajo. No te ilusiona volver al gimnasio ni usar tacones otra vez. Temes las charlas sobre la enfermedad y las pérdidas y las dificultades. No sabes si avanzaste o retrocediste, y ahora te das cuenta de que sí eres diferente, diferente de ti misma, aunque sigan tres constantes: el insomnio, el cansancio y a veces… la soledad.
El binomio
Ana Verónica Torres Licón | México
Me esguincé un tobillo en mayo de 2020. Un accidente que puede explicarse con la metafísica, según mi amiga y su libro sobre enfermedades. El diagnóstico fue falta de dirección en la vida, espetó con más solemnidad que el traumatólogo que me atendió. Guardé reposo. La pandemia había frenado las actividades sociales. Mi pie me ancló al sofá de la sala. Como parte del mobiliario permanecí frente al ventilador que hizo tolerable el verano en el desierto, durante mi convalecencia. Mi cuerpo, sincronizado con el semáforo epidemiológico que solicitó un alto, cual armatoste desvencijado encontró un momento de reparación.
En el jardín de la casa vivía un grillo. Me arrulló en las noches de insomnio. Durante el día, el siseo de una tetera y la olla exprés con el ruido de sus vaporosas exhalaciones, marcaron el paso de las horas. Por las tardes los ladridos del perro compitieron con el concierto del grillo; y el ruido de la llave entrando al cerrojo de la casa del vecino anunciaba la conclusión de la jornada laboral; eran los acelerados latidos de mi corazón, los que me amonestaron por la paciente estadía que resignada acepté. Pude percatarme de que tenía una función instalada en mi sistema: vivir de prisa, con la velocidad de la Fórmula Uno, recorriendo la misma pista para completar el kilometraje.
Mi tobillo mejoró. Ahora mis pasos son contundentes, busco la firmeza en cada pisada y vigilo el movimiento de mis articulaciones. Una pandemia y un esguince son un buen binomio. Resuelvo la ecuación mientras camino por las avenidas de una ciudad que resucita.
La pandemia como interrogante, el pasado como respuesta
Isaac Palma | México
Durante la cuarentena más estricta de los primeros meses de la pandemia me encontré un post con una idea tan genial como peligrosa, decía más o menos lo siguiente: “Es extraño que cuando solamente nos dedicamos a producir las cosas esenciales, la economía mundial entra en crisis”. Una afirmación que sólo puede ser una interrogante. Resulta genial por su agudeza crítica al sistema económico y es peligroso para un orden de las cosas, para una forma de entender la existencia. ¿Cómo es posible que cuando únicamente nos dedicamos a producir lo esencial la economía de todos los países entra en crisis? ¿Será que a lo qué dedicamos nuestra vida haya olvidado lo esencial?
Es aquí donde la pandemia funciona como interrogante y como respuesta. La pandemia aparece como un freno de emergencia que interrumpe a todas las vidas, provocando un profundo cuestionamiento, pues el orden que da sentido al quehacer humano de repente es posible detenerlo. Todo podía, en realidad, ser diferente. Es decir, en verdad podías dejar de trabajar y no pasaba nada, podías dejar de ver a todas esas personas con las que tenías que convivir diariamente; de hecho, podías dejar de asistir a la escuela y el mundo seguía ahí. La pandemia fue la negación del mundo como lo conocemos. Sin embargo, había cosas a las que no podíamos renunciar. La interrogante por lo esencial de la existencia humana tuvo cabida en medio del tren de la modernidad por la entrada del gran desconocido.
Ahí en la pandemia donde todo se detuvo, solamente quedaba lo vital. Únicamente desde el recogimiento y una mirada profunda al pasado podremos encontrar la respuesta por lo esencial. Era el trabajo agrícola lo que no paró; era la pasión por aprender lo que no se detuvo; eran las manifestaciones sociales y la exigencia de justicia las que permanecieron; eran las desbordantes ganas por acompañarnos las que nunca se fueron. Había cosas tan vitales, que aparecían en la clandestinidad: era un abrazo fugitivo que te hacía sentir amado; era el baile y la fiesta lo que valía la pena arriesgar; era el contacto con los abuelos que sabiendo que su vida estaba en juego demandaban cercanía; era una salida al bosque que revitalizaba todo lo que pensabas que estaba muerto. Lo esencial se manifestó ahí en lo clandestino.
El sistema económico va condicionando un estilo de vida, un entendimiento de la existencia que olvida lo verdaderamente importante: la humanidad. Es así como la pandemia pregunta por lo esencial, pero sobre todo es respuesta de que el mundo y la existencia humana puede ser diferente. Porque por un breve instante, por un muy breve instante, todo fue distinto. Desafortunadamente, el fin de la pandemia parece indicar que volveremos a reconstruir el mundo que teníamos antes… a menos que miremos con delicadeza el misterio que encierra el pasado.
Lavar trastes
Mario Balcázar | México
Veinticinco trastes en total. La mayoría son cubiertos, luego vasos, las tazas de los cafés matutinos y un par de cacerolas en las que preparamos los alimentos descansan al aire para secarse de forma natural. Es el saldo de hoy.
La cuarentena inauguró una nueva faceta donde los trabajos de mis esposa y los míos se cruzaron como nunca imaginamos. Cuando ella tiene junta, yo estoy libre, rara vez coincidimos en horas laborales.
Antes de la pandemia mi rutina consistía en ir a la oficina por la mañana, salir a comer algo o pedir que me trajeran y cuando me tocaba clase, me enfilaba directamente a la universidad. Este momento de la comida era mi favorito, disfrutar de la soledad rodeado de gente, por periodos en rutinas donde los jueves comía con mi hermano, los viernes con mi esposa y luego el fin de semana de pata de perro. Las comidas en casa eran algo muy raro. El único uso que tenía la cocina era para pequeñas cenas donde nos contábamos el ritmo del día mientras preparábamos sándwiches, quesadillas o un guacamole con totopos. Hoy, después de año y medio la estufa comienza a quejarse de la explotación que sufre, el refri se cierra y abre constantemente para ser ultrajado y la alacena se mueve como una central de abastos a escala.
Odio cocinar. Eso no quita el hecho de que disfruto no tener que salir a otra cosa que no sea a pasear, a ver a mi familia o dar una vuelta al centro comercial, pero prepararme unos huevos revueltos por la mañana o una quesadilla nocturna marca el límite no sólo de mis habilidades culinarias, sino del gusto por estar en la cocina. Mi esposa es la perdedora de esta historia. A ella le toca cocinar porque no hay de otra. Es ella o comida para llevar.
Tratando de aminorar esta fase tan egoísta y desgraciada de mi parte, he encontrado en lavar trastes no sólo que la cocina se vea arreglada y decente, sino una actividad que me permite compensar —aunque sea sólo un poco— la friega de tener que preparar sopa, arroz, guisados y ensaladas.
Quizá es la culminación de este acuerdo no verbal que establecimos cuando comenzó la pandemia: nunca habíamos convivido veinticuatro-siete por más de veinte días, que fue lo que duró nuestro último viaje al Viejo Continente. Tan antagónicos en nuestros estilos de trabajo, la preocupación de llevar nuestras manías al mundo de la convivencia bien podría hacernos prisioneros entre las paredes de la casa. Optamos por la paciencia, la tolerancia y a cambio ganamos estos espacios donde podemos ser nosotros mismos. Ella, con su escritorio lleno de cables, ligas para el pelo, cuadernos y papeles acumulándose en una nueva torre de babel y yo nítido, donde cada cosa pertenece a un lugar. Así hemos afirmado nuestra relación en los 16 meses que llevamos viviendo realmente juntos, amalgamados, organizados, de modo que ella hace de comer y yo lavo los trates.